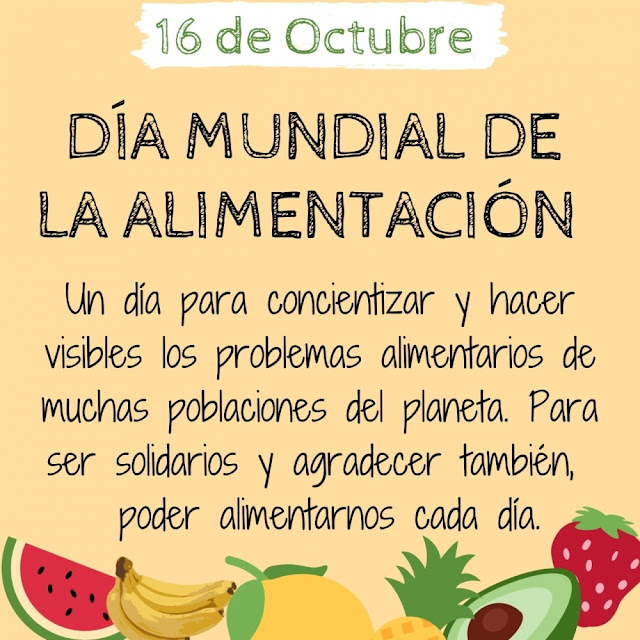Vamos a escribir sobre un personaje clave en la historia de al-Ándalus y de la península ibérica, un hombre que, a veces, parece relegado a los márgenes de los libros de texto, pero cuyo legado aún resuena: Abderramán III, el gran unificador del poder musulmán en esta tierra.
Corría el año 912 cuando un joven de apenas veintiún años ascendió al trono de Córdoba. Su nombre era Abderramán, y su destino, convertirse en el último emir de Córdoba y, con el tiempo, en el primer califa de al-Ándalus. En ese momento, al-Ándalus no era más que un conjunto de territorios fragmentados, azotados por rebeliones internas, tensiones políticas y la amenaza constante de las facciones cristianas en el norte. Pero Abderramán no era un joven cualquiera, y su visión iba mucho más allá de mantener el control sobre su emirato. Sabía que necesitaba algo más: unificar.
Lo primero que hizo fue consolidar su autoridad en el propio seno familiar. Podría haber habido luchas internas, como tantas veces ha ocurrido en la historia cuando un trono queda vacante. Sin embargo, en su caso, los tíos, los posibles pretendientes al poder, lo aceptaron sin vacilar. Lo juraron lealtad, y eso le permitió iniciar un reinado marcado por una férrea determinación.
Su principal desafío era acabar con las disidencias internas. Uno de los nombres que más se repite en esta época es el de Omar ibn Hafsún, un líder muladí que había convertido Bobastro, en la serranía de Ronda, en un baluarte de resistencia. Abderramán III sabía que no podía dejar ese foco de rebelión tan cerca de Córdoba, y fue implacable. En 928, tras años de campaña, Bobastro cayó, y con ello, el último gran bastión de la disidencia interna.
Una vez controlado el territorio de al-Ándalus, Abderramán da un paso audaz en 929: se proclama califa. Esto no fue un mero capricho. Al asumir el título de califa, Abderramán no solo reclamaba el liderazgo político de al-Ándalus, sino también la máxima autoridad religiosa. En ese momento, se estaba construyendo una nueva identidad para al-Ándalus, alejada del control de los abasíes en Bagdad y de los fatimíes en el norte de África. Era una declaración de independencia, tanto política como espiritual.
A partir de aquí, Abderramán no solo extendió su dominio sobre toda la península, sino que inició un proceso de transformación cultural que haría de Córdoba la ciudad más avanzada y floreciente de Europa. En medio de este auge cultural y científico, fue él quien ordenó la ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba, ese símbolo que aún hoy nos recuerda el esplendor de al-Ándalus. Pero no solo eso, sino que mandó construir la ciudad palatina de Madinah al-Zahra, una obra monumental que reflejaba el poder y la riqueza de su califato.
No podemos olvidar que durante su reinado, Córdoba no fue solo una capital política, sino el corazón cultural de Occidente. Mientras el resto de Europa estaba sumida en una oscuridad medieval, Córdoba brillaba con luz propia. Era un centro de saber, de intercambio de ideas, de convivencia entre culturas. Un lugar donde musulmanes, judíos y cristianos vivían y trabajaban juntos, en lo que podríamos llamar un temprano experimento de convivencia multicultural. Pero claro, todo esto no fue casualidad. Fue el resultado de una visión política muy clara, una visión que Abderramán III supo materializar con gran destreza.
Al final de su vida, Abderramán había logrado lo que pocos antes que él: unificar, estabilizar y engrandecer un territorio que parecía condenado a la fragmentación. Cuando murió, a los setenta años, dejó un legado que no solo transformó al-Ándalus, sino que también influyó en el curso de la historia peninsular y europea.
Hoy, más de mil años después de su muerte, deberíamos recordar su figura no solo como un gobernante excepcional, sino también como el arquitecto de una Córdoba que brilló con luz propia en la Edad Media, y cuyo esplendor sigue fascinándonos en nuestros días. Porque, al final, la historia es eso: entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.

.jpg)